
- Con motivo de la exposición dedicada a Maruja Mallo que organiza el Centro Botín junto al Museo Reina Sofía, Noemí Oliva, creadora del pódcast Locura Compartida, conversa con Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín; Olga Albaladejo, psicóloga clínica y divulgadora cultural; y la historiadora del arte Ana Belén Feijoó, sobre el legado de la artista, su construcción identitaria y su vigencia como símbolo de libertad, transformación y pensamiento contemporáneo.
- Grabado en el Centro Botín, el episodio se adentra en cómo vida y obra de Mallo permiten reflexionar sobre cuestiones actuales como la salud emocional, el propósito vital y la importancia del arte como herramienta de transformación personal.
«Estoy trabajando en la superación de mi obra, que es la superación de mí misma», escribió en 1954 Maruja Mallo, una declaración que resume no solo su forma de entender el arte, sino también su manera de concebir la vida como un proceso continuo de transformación. ¿Cómo vivió una artista que convirtió su existencia entera en creación? ¿Qué papel jugó la soledad en su proceso? ¿Cómo usó la estética o lo performativo para construir una identidad moderna, activa, libre y profesional? Bajo el título “¿Cómo construye Maruja Mallo su máscara?”, el nuevo episodio del pódcast “Las preguntas de la Fundación Botín” plantea estas y otras cuestiones, esta vez, en una colaboración con “Locura compartida”, de Noemí Oliva. La conversación analiza nuevas perspectivas y se adentra en el pensamiento y la obra de Mallo (Viveiro, 1902 – Madrid, 1995), una de las artistas más fascinantes y adelantadas de su tiempo, y uno de los nombres más reconocibles de las Sinsombrero, un grupo de mujeres intelectuales y artistas españolas de la Generación del 27.
A partir de la exposición Maruja Mallo: Máscara y compás. Pinturas y dibujos de 1924 a 1982, coproducida por la Fundación Botín y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el episodio plantea una conversación actual y profunda sobre su legado. Noemí Oliva, creadora del pódcast Locura Compartida, especializado en salud mental, arte y cultura, y con más de 15 años de experiencia liderando proyectos culturales multidisciplinares en instituciones como el Instituto Cervantes, es la encargada de conducir este viaje emocional y artístico al corazón de la obra y la vida de Mallo. Le acompañan en este episodio Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín; Olga Albaladejo, psicóloga clínica con dos décadas de experiencia en salud emocional y divulgadora cultural; y Ana Belén Feijoó, historiadora del arte que acaba de defender su tesis doctoral dedicada íntegramente a la obra y a los archivos de Maruja Mallo.
Maruja Mallo: una vida entre máscaras, arte y libertad
Centrado en cómo Maruja Mallo diseñó meticulosamente su propia imagen pública, fusionándola con su obra y convirtiéndola en una de las artistas más singulares y fascinantes de su tiempo, en este episodio se habla de cómo la artista creo un personaje en paralelo con su producción artística y su base teórica. En este sentido, Ana Belén Feijoó profundiza en la idea de la construcción identitaria como un acto artístico en sí mismo. Para ella, “Maruja Mallo construyó su identidad como una extensión de su obra, utilizando herramientas como sus cuadros, su estética personal y la palabra. Es una artista que desde sus inicios manejó el relato sobre sí misma de manera muy consciente”.
Olga Albaladejo asegura que Mallo supo moldear un personaje “dinámico, pero con una columna vertebral firme que se sostiene a lo largo del tiempo” y que nace “desde el silencio, el estudio y su propia autenticidad”. Su construcción identitaria y su capacidad para fusionar arte y vida han llevado, en ocasiones, a compararla mediáticamente con Frida Kahlo, por la fuerte imagen personal que proyectó y por su carácter transgresor, cuestionando los estereotipos sociales de la época.
De hecho, Bárbara Rodríguez Muñoz destaca el carácter visionario de Mallo, señalando que fue “una mujer muy libre” que centró su obra en “la materialidad del cuerpo y la tierra, en la conexión con la naturaleza y en la integración de la diversidad”. Afirma que, en efecto, su iconografía se nutrió de “todas las teorías y discursos que absorbía, desde la mitología clásica al candomblé afrobrasileño o la carrera espacial”.
Las máscaras como símbolo de transformación y libertad
Precisamente las máscaras ocupan un lugar central en el universo iconográfico de Maruja Mallo, no solo como elementos plásticos, sino como símbolos de transformación, protección y liberación. Ana Belén Feijoó explica que, un ejemplo de ello, son algunos de los cuadernos de la artista, especialmente el titulado América Aborigen, donde Mallo reflexiona sobre la cultura popular americana y la influencia que tiene en su obra, incluyendo temas como la máscara, el disfraz y la transformación. Para Mallo, las mascarás no eran solo un objeto estético, sino una forma de transitar entre distintos estados del ser, de conectar con lo místico y de abrirse a una metamorfosis personal y creativa. Por eso, las máscaras aparecen en su obra como portadores de un poder ritual, capaces de desencadenar procesos de renovación y expansión interior.
Bárbara Rodríguez Muñoz profundiza en lo performativo y la autorrepresentación en la obra de Mallo. Para ello, menciona una imagen icónica en la que Mallo aparece en las playas de Chile envuelta en algas, donde “sale como una diosa del mar, toda cubierta de algas. Si nos acercamos, se ha retocado las pestañas y se las ha alargado”. Rodríguez Muñoz explica que esta escena, donde lo natural y lo performativo se funden, ejemplifica cómo Mallo utilizaba el vestuario y la alteración estética como vehículo de expresión y experimentación con la identidad.
Además, menciona las escultóricas cabezas femeninas incluidas en algunas de sus obras, donde -según ella- en ocasiones no se percibe claramente el género del busto pintado, resaltando el carácter ambiguo y heterogéneo de estas obras. Esta ambigüedad remite al interés de Mallo por borrar los límites rígidos entre lo masculino y lo femenino, generando figuras que se alejan de los roles tradicionales y que proponen una visión de la identidad como algo complejo.
Soledad, propósito y el arte como refugio personal
Uno de los momentos más reveladores del episodio llega con la exploración de la soledad como motor creativo y de autoconocimiento. Olga Albaladejo destaca cómo la artista abrazaba el aislamiento como un espacio de conexión profundo consigo misma. Su reflexión también apunta a una defensa de la valentía emocional, al reconocer que no todas las personas son capaces de sostener la soledad sin caer en el miedo o la inseguridad.
Entre las cuestiones abordadas en esta línea, está la concepción del arte como refugio y vía de salvación. Maruja Mallo concebía la creación como una necesidad vital que le permitía dejar de estar en guerra con todo lo demás y alinearse con la serenidad.
La cultura popular como motor creativo
Otro tema central de la conversación es la visión de Mallo sobre la cultura popular, a la que consideraba una fuente inagotable de creatividad colectiva y a la que dio especial protagonismo en su serie “Verbenas”. Rodríguez Muñoz explica que, para Mallo, lo popular trascendía los clichés: “No es la España negra ni el cliché. […] Ella entendía lo popular como la fuerza vital y creativa del pueblo”, un espacio donde conviven todas las clases sociales. Además, en sus verbenas, las mujeres “no aparecen pasivas, sino fuertes, atléticas, corriendo”. Esta representación resulta profundamente transgresora para la época, ya que sitúa a la mujer en igualdad con el resto de participantes y como un sujeto ligado al movimiento, la libertad y la afirmación de su propio deseo.
En definitiva, el episodio reivindica a la artista Maruja Mallo como un referente atemporal que sigue dialogando con los grandes dilemas contemporáneos en torno a la identidad, la creatividad, la libertad y el bienestar emocional.
Este pódcast puede escucharse ya en: Spotify, Ivoox, Podimo, Youtube Music, Apple Podcast, así como en la web de la Fundación Botín.


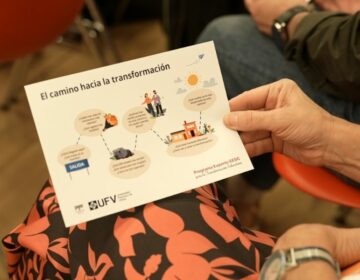

Compartir